El caso más reciente al respecto concierne al papel de la mujer en la Iglesia. No porque existan expectativas revolucionarias, sino porque Francisco se ha comprometido a estudiar la equiparación entre diáconos y diaconisas, de tal forma que estas últimas tendrían la facultad de administrar el bautismo y asistir las nupcias, adquiriendo un rango superior al de la monja rasa.
Nada que ver con el sacerdocio femenino. O mucho que ver con la definición volátil del papado franciscano, toda vez que el debate de la discriminación del clero femenino se originó inesperadamente en el Vaticano como reclamación de una representante de la Unión Internacional de Superioras.
El Papa sabía de las cámaras y de la expectación. También parece haber asumido el poder mediático, catártico que se le atribuyen a sus palabras. Y las proezas que se le amontonan o se le reconocen por el mero hecho de insinuarlas, forzándole a cumplir el papel de Pontífice transgresor o de patriarca planetario en un asombroso ejercicio de sugestión.
Y lo que concedió el Papa a las superioras fue lo que hubiera concedido un primer ministro con reflejos. Aceptar la sugerencia con empatía. Y comprometerse a la apertura de una comisión, igual que ya las había abierto para depurar los casos de pederastia, rectificar la opacidad financiera de la Santa Sede, o velar por el desasosiego de los divorciados.
El Papa a los refugiados de Lesbos: “No estáis solos. ¡No perdáis la esperanza!”
La paradoja del papado tres años después de haberse inaugurado consiste en la distancia que separa las palabras de los hechos, las formas del fondo. Francisco ha adquirido una reputación de Papa transformador no por sus novedades doctrinales, sino por su instinto informativo, su carisma escénico y su posición de contrafigura a una Iglesia opulenta y hermética.
Ha descompuesto las maneras. Ha roto la distancia jerárquica con los feligreses. Ha lavado los pies de los presos. Ha abjurado de los símbolos del poder. Y se ha hecho humano, con el riesgo que supone la trivialización del primado. O con la preocupación que semejante sensibilidad franciscana ha abierto entre los flancos conservadores. No ya desconcertados por la irrupción de un Papa arrabalero y peronista que simpatiza con la Teología de la Liberación, sino irritados por la popularidad de Francisco entre los agnósticos y los ateos, a quienes deslumbra la tolerancia del Papa y la destreza con que se aferra al undécimo mandamiento.
“¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual?”, proclamó Francisco asumiendo el madero de la discriminación. E ignorándose entonces que Jorge Mario Bergoglio tanto vetaría el nombramiento de un embajador francés homosexual ante la Santa Sede como se movilizaría para malograr en Italia los matrimonios entre personas del mismo género.
Había sucedido en Irlanda unos meses antes. Y había trascendido que el Papa los consideraba una “derrota para la humanidad”, predisponiendo por idénticas razones un asedio a la maduración de la normativa italiana. Que se ha aprobado, es verdad, pero desprovista de la igualdad semántica —queda prohibido el uso del término matrimonio— y de los derechos de adopción.
No parecen haberle afectado a la reputación del Pontífice estas ambigüedades. Su grado de infalibilidad y de devoción consolidan un aura providencial al que se han adherido los populismos de izquierdas —Podemos, Bernie Sanders, Corbyn, Maduro…— y los movimientos ecologistas, advirtiendo en este Papa un azote contra el capitalismo y un aliado en la custodia del planeta, como se desprende de su rechazo a las energías fósiles y de sus homilías justicieras sobre la redistribución de la riqueza.
Francisco gusta como líder político, como revulsivo latinoamericano, incluso como misionero de La sangre del pobre (1909), un ensayo del escritor ultracatólico Léon Bloy de acuerdo con el cual la prosperidad de unos proviene exacta, aritméticamente, de la miseria de los otros.
El Papa sabe dónde tiene que ir, como sucedió en Lesbos. Y sabe lo que tiene que decir, como ocurrió cuando opuso el lenguaje de las flores al de las armas (textual) en plena hemorragia siria. El problema es que tanta sensibilidad hacia las emergencias planetarias parece haber subordinado las obligaciones propias. Y desdibujado cualquier reformulación de la doctrina sobre el celibato, el aborto, los anticonceptivos, la moral sexual.
Tanta sensibilidad hacia las emergencias planetarias parece haber subordinado las obligaciones propias
No va a prosperar más allá de la superficie el debate de las diaconisas. Ni siquiera lo hizo el de los divorciados. Parecía que el Papa les había reconocido el derecho a la comunión, pero su última exhortación apostólica (Amoris laetitia) elude cualquier modificación doctrinal o legislativa al respecto. Y atribuye a la sensibilidad de los obispos o de los sacerdotes la situación de cada caso, lejos de una indulgencia generalizada.
El cónclave que proclamó a Francisco se observó como una inflexión histórica. El primer Papa jesuita. El primer Papa americano. El Papa libertario y franciscano. No se pueden reprochar a Bergoglio las construcciones ajenas ni las invocaciones mesiánicas, pero el análisis de su primer trienio en olor de multitudes obliga a abanicar el incienso de las palabras.
De otro modo, el National Catholic Reporter, una exigente publicación estadounidense que recela de la euforia “papulista”, no hubiera encadenado una serie de editoriales severos en los que reprocha al Pontífice la tibieza de las comisiones de las finanzas y de los abusos sexuales.
La opinión pública considera resueltos ambos conflictos porque Francisco los ha condenado con extraordinaria dureza, pero llama la atención que la beligerancia hacia unos y otros delincuentes apenas haya tenido correlación en procesos judiciales, condenas y escarmientos ejemplares.
No se pueden cambiar en tres años las inercias milenarias ni las palabras escritas en piedra. Francisco, en cambio, sí dispone de todos los poderes y de todos los medios para modular de los gestos a las gestas.
Etiquetas:






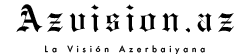













-1744960562.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)












-1744359551.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')







-1744393057.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')




