Cuando llegó a la Donald Trump prometió convertirse en el mayor desregulador de la historia de Estados Unidos, por encima incluso de Ronald Reagan, y logró sacar adelante la mayor rebaja de impuestos desde el célebre presidente republicano de los 80, el que juró el cargo con una frase para recordar: “El Gobierno no soluciona problemas, el Gobierno es el problema”. A menos de un año de la reelección, Trump se acaba de ver abocado a impulsar un plan de rescate económico multimillonario, para empresas y ciudadanos, y a activar incluso la Ley de Producción de Defensa, que data de la Guerra de Corea y permite al Gobierno intervenir las industrias para garantizar la fabricación de materiales necesarios para la nación.
La colosal crisis desatada por el coronavirus ha cambiado agendas, planes y doctrinas en los Gobiernos de medio mundo. Pero a Trump y los republicanos se les recuerda estos días cómo criticaron en su día las medidas de auxilio a las empresas fabriles y la banca bajo la Administración de Barack Obama tras la debacle financiera de 2008. En 2012, el neoyorquino acusó a su predecesor, demócrata, de estar “arruinando a la industria americana” con el rescate al sector automovilístico, que, denunciaba el magnate neoyorquino, lo agradecía creando empleo en China (en lugar de en Estados Unidos).
El mayor pero del reproche de Trump es que no fue Obama quien impulsó el rescate a los gigantes de la automoción estadounidense -General Motors y Chrysler-, sino George W. Bush. El 19 de diciembre de 2008, el republicano anunció que prestaría a esas compañías 17.400 millones de dólares. “Si dejamos que el libre mercado siga su curso, llevará con seguridad a una bancarrota desordenada”, dijo aquel día ante la prensa.
Una semana antes, los senadores de su propio partido habían tumbado en el Senado una propuesta de ley similar alegando que no establecía suficientes recortes de salarios como contrapartida. Bush puso actuar por su cuenta porque desvió parte de los fondos para la banca que el Congreso había aprobado la bancaria previamente (el programa TARP, en sus siglas en inglés). Porque sí, también el rescate a la banca comenzó en el crepúsculo de la era Bush hijo.
Cuatro años después, fuera de la Casa Blanca, con el debate sobre los rescates al rojo vivo en uno y otro polo ideológico en EE UU (el movimiento indignado Ocuppy Wall Street, por un lado, el conservador Tea Party, por el otro), el expresidente se justificó así en una conferencia: “No quise jugármela. No quería que la historia mirase atrás y dije: ‘Bush pudo hacer algo y optó por no hacerlo”.
Ningún presidente quiere pasar así a la historia. No lo quiso Bush, que sentó las bases del gran rescate de la Gran Recesión; no lo quiso Obama, que lo continuó; no lo quiso Richard Nixon, que tras los programas de la Great Society del demócrata Lyndon B. Johnson extendió los beneficios de la Seguridad Social e introdujo un impuesto mínimo a las rentas altas; ni tampoco Eisenhower, que abrazó los planes del New Deal de Franklin Delano Roosevelt.
“Yo ahora soy keynesiano”, dijo Nixon
En la meca del liberalismo económico, siempre ha habido catástrofes de uno u otro signo que han recordado a sus presidentes, por muy conservadores que fueran, que no hay nada más ortodoxo que lo heterodoxo cuando los desafíos lo requieren. “Yo ahora soy keynesiano en política económica”, dijo Nixon en el 71. Al final, siempre emerge la figura de John M. Keynes, que defendía que los mercados no se corregía solos ante una crisis severa, que ni siquiera la política monetaria bastaba y que hacía falta el brazo fiscal del Gobierno, el gasto público y los estímulos, para reactivar un país.
La historia ha puesto a Donald Trump ante una crisis de envergadura aún impredecible, en la que una pandemia feroz obliga a parar la vida de medio mundo. No se puede calcular aún la duración, pero sí va a resultar más abrupta que la de 2008 y la recesión global se da por descontada. Washington advierte de que la tasa de paro puede alcanzar el 20%, una aberración en un país con escasa red social acostumbrado a casi el pleno empleo, y el presidente republicano promueve inyecciones de dinero público para contener los estragos de un parón de actividad autoimpuesto para detener los contagios.
Republicanos y demócratas llevan varios días negociando en el Congreso las medidas definitivas del plan, que se mueve en torno a los 1,8 billones de dólares y llegará por tierra, mar y aire. Trump avanzó la semana pasada que quería destinar unos 500.000 millones a enviar cheques directamente a los ciudadanos (pueden alcanzar los 3.000 dólares por familia), pero también se regaría de préstamos a las compañías aéreas (50.000 dólares) y otros sectores afectados, como los hoteles (150.000 dólares). Se aplaza, además, la declaración de impuestos durante 90 días, lo que se traduce en una liquidez disponibles de 300.000 millones. También se discuten subsidios por desempleo y ayudas en las bajas laborales, así como la autorización para qie la Reserva Federal preste 4 billones más.
Estímulos por tierra, mar y aire
Con los planes ya sobre la mesa y la artillería de los bancos centrales, los programas públicos acabarán quedado a la altura de los activados tras la Segunda Guerra Mundial. “Soy un presidente en tiempo de guerra”, dijo Trump el pasado viernes. “No tienen la culpa”, añadió en referencia a los trabajadores y empresarios que iban a perder tanto. Es el trasfondo ético de este asunto: parte del desastre de la Gran Recesión podía achacarse a los excesos del capitalismo. Ahora es un virus, en sentido literal, lo que ha puesto en jaque al mundo.
Son momentos excepcionales en Washington, en medio planeta. Los planes de los Gobiernos ni siquiera buscan reactivar la economía ahora mismo, sino contener el daño de pararla y dejar a la población dentro de casa mientras se combate la enfermedad.
Aun así, la incomodad atávica de algunos miembros de la Administración hacia la mano visible de la Administración resultaba palpable esta semana. “Esto no es un rescate, estamos considerando proporcionar ciertas cosas a ciertas empresas”, justificó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Milton Friedman, apóstol del libre mercado, dijo en una entrevista en 1965: “En un sentido, todos somos keynesianos ahora; en otro, ya no lo es nadie”. Se refería a que la terminología se había universalizado, pero no su esencia. A Mnuchin y otros en el Capitolio les ocurre lo contrario.
elpais
Etiquetas:






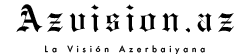


























-1741100579.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')












