Siguen comentándose sus últimas actuaciones en el hoy clausurado Heliogàbal barcelonés: llegó montado en una bicicleta enorme que había construido con sus propias manos, descargó amplificador y guitarras, se sentó en el diminuto espacio acondicionado como escenario y arrasó. Con las entradas agotadas, ofreció un concierto marca de la casa: esquivo, sin guión previo, dejándose llevar por las sensaciones y por una comunicación con su público difícil de definir con palabras.
Tuvo hasta tiempo de invitar a cervezas a todos los asistentes, uno por uno. Y, a decir verdad, no había grietas en su actitud. Ni rastro de impostura ni de cansancio en alguien que llevaba realizados cerca de 60 conciertos en 60 días, organizados todos en función del tiempo de desplazamiento sobre dos ruedas. Eso fue hace tres años. Ahora, el músico, igual de genio y figura, presenta nuevo trabajo acompañado de una banda.
Hijo del famoso cardiólogo Valentín Fuster, este hombre escurridizo pero amable, místico pero que gusta del contacto directo y la distancia corta, parece dispuesto a rebajar aunque sea parcialmente su hermetismo, el que le impelía a no actuar en festivales y rechazar rotundamente cualquier acto promocional. Se refugia en la Cataluña profunda, concretamente en Cardona. “Aquí están mis raíces, varias generaciones familiares han vivido en estas calles”, cuenta rodeado de pedazos de metal con los que construye sus instrumentos y sus bicicletas.
Los ensambla para crear sus batarras -cruce entre bajo y guitarra-, que ha usado para grabar su nuevo disco, Go/ Between. Ha tardado cinco años en encontrarlas la afinación exacta. No parece importarle. Para Fuster, el tiempo es algo accesorio, una minucia a la que mirar de reojo. Sólo eso explica su ritmo creativo: han transcurrido cuatro años desde la aparición de su anterior álbum, Repte. Y cerca de 14 de la publicación del exquisito Happy Nothing.
Procedente de Nueva York, donde ejercía de percusionista de sesión, pisó esta población de cerca de 5.000 habitantes y decidió quedarse. Un cuidador de cerdos decidió ejercer de atípico manager, y entre piara y piara le buscaba locales donde actuar. Desde entonces, no ha parado de crecer como músico. No lo proclama en voz alta básicamente porque no es necesario: en el piso superior de su taller acumula decenas, centenares de canciones que perfectamente podrían ser publicadas inmediatamente.
Sus composiciones hablan por él, y él sigue trasegando café tras café, fumando cigarrillos sin cesar. Mezclando conceptos metafísicos con exclamaciones de placer incontrolado cuando rememora hazañas de sus músicos preferidos. Paul, que todo un deadhead adolescente –fan acérrimo de Grateful Dead-, campeón de skate y componente de los ruidistas Proton Proton, huye de las multitudes. Tampoco sigue las convenciones solo porque estén comúnmente aceptadas. Con esta filosofía, tras dos semanas dentro de los estudios Music Land, sueño húmedo de cualquiera que quiera grabar un disco, decidió regresar a la tranquilidad de su modesto estudio casero únicamente con el esqueleto de tres canciones.
En su casa forjó su nuevo disco, cantado en inglés. Canta y toca todos los instrumentos, excepto una guitarra invitada de su amigo Xarim Aresté. Es un trabajo cocinado a fuego lento, hipnótico, que desborda energía desde la inicial Big Ok hasta la enorme coda final titulada On fire, epopeya sónica dividida en dos partes. Por el camino, blues primigenio, ramalazos del rock que pulverizó los años 90 -espectacular sin paliativos Lose control-, cadencias jamaicanas y los inevitables guiños al maestro Jerry Garcia en Magnetosome. En definitiva, un disco de los que no abundan.
Etiquetas:






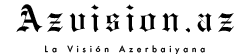
















-1746810938.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1746810724.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)





















