“Tu país te añora”. Dice en árabe un cártel con la foto de un niño sonriente nada más cruzar la frontera turca en dirección a Idlib. Se dirige a las millones de personas que han abandonado Siria desde que comenzó la guerra civil y que, a tenor de la situación, aún queda mucho tiempo para que regresen. Pero los niños de Idlib no se parecen a los del cartel: tienen una mirada triste y profunda, de adultos presos de la desesperación y el miedo, como si la guerra fuese una hormona de envejecimiento prematuro. Y lo es.
Tras nueve años de conflicto, la zona rebelde ha quedado circunscrita a parte de la provincia de Idlib y una estrecha franja de la de Alepo. En ella se agolpan 3,5 millones de personas ―la mayoría desplazados de otras zonas del país―, y su suerte depende de un precario alto el fuego acordado por Turquía y Rusia el pasado 5 de marzo, que tanto los grupos opositores y yihadistas como el régimen de Bachar el Asad observan recelosos. EL PAÍS entró el pasado miércoles a este último reducto rebelde de Siria hasta hace poco vedado a la prensa, con el visto bueno del Gobierno turco, que controla la frontera.
En el paso de Bab al Hawa ―guardado por milicianos barbudos kalashnikov en ristre― huele a gasóleo barato. Hay un trasiego considerable de camiones en ambas direcciones: ayuda humanitaria sí, pero también combustible y mercancías pues la supervivencia del enclave rebelde depende de su comunicación con Turquía. Hay, incluso, camiones que salen con baldosas de granito para su venta en territorio turco. Porque la vida y el comercio deben continuar, a pesar de la guerra.
En abril del año pasado, las tropas de Bachar el Asad ―con apoyo de milicias iraníes y de la aviación rusa― iniciaron su ofensiva final sobre Idlib, una campaña que se recrudeció en diciembre y ha logrado reconquistar un tercio del territorio en manos rebeldes. “El régimen ha atacado escuelas, mezquitas, hospitales, edificios públicos... sin excepciones. Tienen una política de ‘tierra quemada’ y por eso ha tomado esas ciudades”, denuncia Abdulkader Harmush, miembro del consejo local de Idlib.
Los bombardeos sobre áreas civiles han provocado unos 1.500 muertos y han arrojado a cientos de miles a la frontera con Turquía. Desde una cima, el campo de desplazados de Atmeh ―uno de los mayores del mundo― es un mar de lonas azules y blancas: hilera tras hilera de tiendas de plástico y rafia que se extienden como un cáncer, invadiendo los olivares, los pueblos vecinos, las colinas... Hay quien lleva aquí desde octubre de 2011, quien llegó hace quince días. “El régimen alcanzó nuestro pueblo y tuvimos que irnos. En los últimos dos años hemos cambiado de lugar unas veinte veces, porque si no te atacan con bombardeos, te pasan a cuchillo. Volver a territorio del régimen es imposible, nos considera terroristas”, explica Matla Abud, que vive en una tienda de campaña junto a su mujer y diez hijos: “Cuando llegamos aquí nevaba y hacía mucho frío, así que el dueño del olivar nos dejó instalarnos y nos dijo que ya hablaríamos del precio más adelante”.
El verde de los campos de Idlib brilla sobre la tierra arcillosa y el cielo azul es tan claro que uno pensaría que nada malo puede venir sobre esta tierra campesina, pero ha sido este mismo cielo el que ha sembrado la muerte durante el último año. “No me gusta vivir en el campamento, no me siento segura. De noche se escuchan los aviones y los bombardeos... y yo perdí mi escuela por un bombardeo”, explica Asma, de 13 años, cuyo único sueño, cuando se le pregunta, es “vivir en un país seguro, con mis tíos y mis primos, y poder jugar”. Jugar en la calle sin miedo a morir.
Donde vive Asma le llaman “el campamento del ferrocarril” porque se han instalado sobre las vías de un tren que ya no funciona y del que sólo quedan las traviesas: los rieles se los llevó alguien para darles mejor uso. También es exagerado llamarle campamento: es más bien un asentamiento improvisado, unas cuantas tiendas colocadas una junto a otras, sin agua corriente, sin baños... Como éste, los hay a cientos en la carretera que va de Bab al Hawa a Idlib. Otros se instalan en locales comerciales abandonados, o en casas a medio construir en las que cubren la ausencia de muros con mantas y alfombras atadas con cuerdas.
Los pueblos de Idlib se han convertido en pequeñas ciudades por el flujo de desplazados. Pequeñas ciudades con los servicios propios de un pueblo. No hay trabajo y los precios se han multiplicado debido a la dificultad del abastecimiento y porque la libra siria ha perdido un 90% de su valor desde el inicio de la guerra. “Desde la intervención turca el pasado octubre, tampoco podemos comprar petróleo a los kurdos y todo se ha encarecido por ello”, dice un residente de Idlib. La mayoría vive de la ayuda humanitaria que reparten agencias de la ONU y algunas ONG. El único negocio que parece prosperar es el de la chatarra: los desguaces se suceden a lo largo de la carretera. Destrucción, reconstrucción, destrucción.
Drones y bombardeos a hospitales
Un ambulancia llega zumbando al hospital de Bab al Hawa y dos integrantes de los Cascos Blancos ―la Protección Civil de las zonas rebeldes― extraen en camilla a un niño de diez años. No ha sido esta vez un bombardeo sino un accidente de coche. Porque, pese a que la mayoría de los ingresados en este hospital son heridos de guerra ―un conductor de ambulancia alcanzado por un francotirador, un obrero herido en un bombardeo, un aguador alcanzado por un misil―, en Idlib se sigue enfermando y muriendo como en cualquier otro lugar. “Estamos aprovechando el alto el fuego para hacer otro tipo de intervenciones: hernias, apendicitis, deformaciones...”, explica Omar al Hiraki. Los médicos están exhaustos, enlazan jornada tras jornada, en hospitales cochambrosos a los que les falta material médico y siempre con el miedo en el cuerpo.
–¿Te sientes sólo?
–La verdad es que sí ―dice con gesto cansado este joven cirujano.
La mayoría de sus compañeros de estudios han huido del país. Él, sin embargo, decidió quedarse. “Con mi gente. Para intentar salvar vidas”, apostilla: “Pero nadie en el mundo nos protege”. En el último año, seis hospitales y cerca de setenta centros sanitarios han sido completamente destruidos por la aviación siria y rusa. “Estar en un hospital en Idlib puede ser más peligroso que en el frente. Este lo han bombardeado dos veces ―dice Al Hiraki―. Por eso dividimos las especialidades en edificios separados. Para que, si el régimen nos ataca, no muera tanta gente”.
El subsuelo del estadio municipal de Idlib (la capital de la provincia homónima) es un coro de toses y lloros infantiles. Tose un niño, tose otro, y otro, y el de más allá, y el del fondo. Como el muecín replica la llamada a la oración de la mezquita contigua. “Las condiciones son pésimas. Por eso muchos niños enferman de gripe. No tenemos donde lavarnos y hace veinte días que no nos duchamos”, se queja Hamida Nejlawi, de 36 años que parecen 50 y cinco críos a su cargo. Los vestuarios donde se cambiaban los futbolistas del Club Deportivo Omaya, las taquillas donde se vendían los billetes, los almacenes de los utilleros están ahora ocupados por unas doscientas familias de desplazados. “Lo más preocupante es la falta de atención médica. La gente no tiene dinero para comprar medicinas y todos tienen que dormir en las mismas estancias”, relata Abdul Razzaq Awad, coordinador de la ONG siria Violet, que reparte alimentos entre los desplazados del estadio: “Esto, en principio, es un refugio temporal, hasta que hallen algo mejor”. En principio. El problema es que todo está lleno y resulta muy difícil encontrar una tienda libre o un apartamento en el que cobijarse.
La guerra tiene, a veces, cosas ciertamente incomprensibles. Un hombre se dedica a regar primorosamente el césped del estadio, mientras en los vomitorios y los bajos se amontonan los desplazados entre el olor a basura y humanidad encerrada. No los colocan en el césped ni en las gradas ―cuenta Awad― porque podría dispararles. Ya ha habido bombardeos a convoyes de civiles que huían y no quieren arriesgarse: el estadio es un objetivo visible. En esta esquina polvorienta y destartalada de Siria, donde la electricidad se limita a dos horas diarias, el agua corriente llega una vez a la semana, no hay red telefónica e internet depende de precarios arreglos fruto de la inventiva popular, la guerra es lo más tecnológicamente avanzado que existe.
“Me descubrió un dron”. La frase parece extraída de una película futurista, pero es el aquí y el ahora de Idlib. La pronuncia Ahmed Harsale, que reposa con aspecto de Cristo yacente en la cama de un hospital: el peroné roto, un nervios de la otra pierna destrozado y tras haberle sido extraída gran cantidad de metralla del abdomen y el estómago. Este joven de 23 años vive en una tienda de campaña cuidando de sus padres, ambos inválidos (su hermano falleció hace cuatro años en un bombardeo), pero unos días atrás decidió regresar a su casa, cerca de Saraqib, para recoger algunas pertenencias que había abandonado en su precipitada huida de las tropas gubernamentales. Iba en moto por una carretera desierta cuando lo detectó el dron, que debió dar sus coordenadas a la aviación: al cabo de unos minutos le alcanzaron y despertó en el hospital.
En manos de los yihadistas
En la ciudad de Idlib huele a humo de cualquier cosa quemada para hacer fuego y vehículos parcheados y sin matrícula pasan ante murales y carteles con consignas islamistas. “No hay otra solución que luchar. Si quieres unirte, llámanos”, anuncia uno sin firma pero con varios números de teléfono apuntados. En Idlib hay un Gobierno civil que gobierna pero cuya capacidad de actuación es limitada. “Desde que impusieron el Gobierno de Salvación, la seguridad ha mejorado algo, ya no hay coches bomba ni explosivos en las carreteras, pero los servicios siguen siendo deficientes”, apunta un periodista local. Quien tiene la última palabra es Hayat Tahrir al Sham (HTS), el grupo yihadista que se hizo con el control de todo Idlib en enero de 2019 ―tras someter a las demás facciones rebeldes― y cuya bandera ondea en los checkpoint más importantes, vigilados por milicianos de mirada severa, pañuelo negro a la cabeza y fusil al hombro.
Aunque HTS se ha comprometido a “no utilizar Idlib como plataforma para una yihad exterior” ―en las recientes palabras de su líder, Abu Mohamed al Jolani― sigue manteniendo relaciones con grupos vinculados a Al Qaeda como Hurras al Din y el Partido Islámico del Turquestán, ambos con base en la provincia rebelde. Y marca impronta con su agenda islamista radical: todas las mujeres se cubren la cabeza, muchas con el velo integral que sólo deja los ojos a la vista, y los barbudos milicianos reprueban por la calle a toda aquella que muestre algo de pelo o demasiada piel. Los tribunales islámicos vigilan la estricta aplicación de la sharía y, tal como ha dejado claro uno de los clérigos del grupo, el parlamentarismo, la democracia y el laicismo son considerados “caminos desviados” y “apostasía”.
HTS sostiene además que no hay reconciliación posible con el régimen y que “la lucha continuará hasta que Damasco sea liberada”, dijo uno de sus dirigentes, Abu Abdullah al Shami, en un mensaje a sus seguidores. Aunque muchos expresen que desean continuar la lucha, de momento el alto el fuego se mantiene, en parte por presión de Turquía, que cuenta hasta con 15.000 soldados sobre el terreno y cuyo apoyo militar ha sido lo único que ha impedido que el frente rebelde se desmoronase ante los embates del régimen.
“No confiamos en el régimen porque anteriormente ya ha roto otras treguas. Aún así, ésta se está respetando, pese a pequeñas violaciones y escaramuzas. Lo más importante es que no haya bombardeos aéreos, que son lo más peligroso”, afirma Abdul Razzaq Awad. La ciudad de Idlib se halla a sólo 15 kilómetros del frente y, aunque el Gobierno tiene un plan de evacuación, Awad reconoce que sería “muy complicado” de llevar a cabo en caso de que se reanude la ofensiva. “No sabemos qué ocurrirá con el alto el fuego. Pero aquí, en Idlib, estamos atrapados”, se queja el periodista: “Turquía ha rodeado toda la frontera con un muro de hormigón y sus guardas disparan a quien trata de cruzarlo”.
Volver a la zona del régimen está fuera de toda discusión para la mayoría, dadas las noticias que llegan de quienes lo han hecho: extorsiones, detenciones, torturas, desapariciones. “Nadie utiliza los corredores [humanitarios establecidos por el Ejecutivo de Damasco para quien quiera abandonar Idlib]”, dice una fuente del Gobierno de Salvación que solicita el anonimato: “Si cuentas a la población de Idlib y a todos los que se han marchado fuera de Siria, está claro que la mitad del país no quiere vivir bajo este régimen”.
Es lo mismo que opina Amal Hafiz, viuda, madre de cuatro niños y que lleva siete años huyendo, desde que partió de su Hama natal. A su marido lo mataron cuando iba a comprar el pan. Cruel forma de morir: vas a buscar alimento ―vida― para tu familia y te pilla un bombardeo. Han pasado cuatro años de aquello pero uno de los hijos de Amal, sigue durmiendo envuelto en la manta que utilizaba su padre, incapaz de superar su ausencia, su vacío. “Nuestros pobres hijos no están viviendo una infancia como los demás niños”, lamenta. Pero no hay vuelta atrás: “Si viene de nuevo el régimen iremos al norte y luego más al norte. Cruzaremos a Turquía, o moriremos intentándolo. Pero no voy a dejar que a mis hijos los maten aquí”.
elpais
Etiquetas:






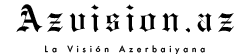












-1737111783.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1737111651.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)

-1737108455.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)




-1737111651.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')









-1736429594.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')




-1737111783.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')



