La Primera Guerra Mundial, el conflicto que se llevó millones de vidas a partir de 1914, sorprendió a sus contendientes. Ninguna de las naciones en lid esperaba que, el corto enfrentamiento que esperaban (y que, creían, se libraría a golpe de caballería y avances masivos), derivaría en una paralización de los ejércitos. Pero así fue. Alemania invadió Bélgica en julio de ese mismo año con la mente puesta en París y, al poco, fue detenida en seco por británicos y franceses a cambio de una ingente cantidad de bajas. La contraofensiva gala del Marne, acaecida en septiembre, dio oxígeno a los Aliados, provocó la derrota del Plan Schlieffen (que buscaba la llegada del contingente teutón como una centella hasta París) y obligó a los germanos a iniciar una retirada a toda prisa.
Con el fin de esa primitiva guerra relámpago germana las posiciones se estancaron a finales del verano. Fue entonces cuando cambió la mentalidad de los contendientes. Las nuevas armas favorecieron este giro de 180 grados en el paradigma, pues una ametralladora bien ubicada podía aplastar a batallones enteros en poco minutos. Así, de dejaron a un lado los rápidos avances fomentados por las unidades montadas sobre jamelgos y bicicletas (los alemanes estaban convencidos de que «llegarían pedaleando a París» con ellas) y se apostó por un enfrentamiento basado en el posicionamiento de miles de soldados a lo largo de gigantescos frentes de batalla. A partir de entonces, los principales compañeros de viaje del soldado fueron las trincheras.
En los siguientes cinco años, los combatientes de uno y otro bando se vieron obligados a vivir en estos impopulares agujeros. Fueron sus casas; y unas casas no demasiado acogedoras, todo sea dicho. En la práctica, eran unos hoyos hediondos que les cubrían de los disparos enemigos y les permitían resistir el asalto a bayoneta de oleadas de contrarios. Pero también eran lugares infectos en los que abundaban las ratas, proliferaban las enfermedades y la higiene era tan escasa como la comida y el agua. «Eran un nido de agua anegada, barro y tumbas», explica a ABC el divulgador histórico José Luis Hernández Garvi, autor de la completa obra «Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial» (Almuzara, 2019).
Anatomía de la trinchera
En «La Primera Guerra Mundial. De Lieja a Versalles», se especifica que los primeros en excavar trincheras fueron los alemanes, y que lo hicieron en territorio francés tras la ofensiva del Marne. Este dato, en principio sin importancia, fue clave. Al edificarlas antes que los galos, y en territorio enemigo, obtuvieron grandes ventajas. En primer lugar, seleccionaron los terrenos más elevados para ubicarlas, ya que, de esta forma, evitaban que la humedad tomara aquellos agujeros. A su vez, esto les daba la ventaja de la altura a la hora de atacar y defender. Los galos, por su parte, apostaron por edificarlas de forma más rápida, ya que estaban obligados a abandonarlas en un breve período de tiempo si querían expulsar a los invasores de su país.
Al estar todavía en los inicios de la Primera Guerra Mundial, aquellas trincheras se levantaron sin experiencia y, por lo tanto, se correspondieron más con unos estrechos agujeros improvisados que con posiciones defensivas reales. Sin embargo, con el paso de los meses se ideó el complejo sistema de emplazamiento que funcionó hasta el final del enfrentamiento. El historiador Rubén Pueyo afirma en su dossier «Los soldados en la trinchera de la Primera Guerra Mundial» que, en primer lugar, se hallaban las «trincheras de fuego». Aquellas en las que se libraba la verdadera lid; las primeras antes de la «tierra de nadie» que separaba a aliados de enemigos y las que había que tomar al asalto de bayoneta.
Tras ellas estaban las de apoyo, en las que se levantaban desde letrinas, hasta refugios para evitar los bombardeos. Las últimas eran las de reserva. Todas ellas estaban unidas por las denominadas «trincheras de comunicación».
Los continuos asaltos enemigos y bombardeos hicieron que ninguna de ellas fuese recta, sino que eran excavadas en zig-zag. La razón era lógica: de esta forma se evitaba que la metralla de los obuses arrojados por el enemigo causara estragos en una línea entera de hombres y, en caso de que el contrario asaltara un extremo del emplazamiento equipado con armas automáticas, no barría a todos los defensores con una única ráfaga. Debía avanzar poco a poco y combatir en cada esquina. Auténtica ingeniería para evitar masacres, vaya.
En su «Crónica de la guerra europea, 1914-1918», el periodista español presente en la Primera Guerra Mundial, Vicente Blasco Ibáñez, describió con sus propias palabras como eran las trincheras de los Aliados:
«No damos más de veinte pasos seguidos en la misma dirección. El compañero que marcha delante desaparece a cada momento en una revuelta. Los que vienen detrás jadean y hablan invisibles, teniendo que apresurar el paso para no perderse. En ciertos lugares hacemos alto para reconcentrarnos y contarnos, por miedo a que alguien se extravíe en una galería transversal. Luego reanudamos la marcha, y el que va detrás da prisa al de delante, lo mismo que si le acosase un peligro por la espalda. El suelo es resbaladizo en algunos puntos. En otros el barro está casi líquido, un líquido blanco, corrosivo, semejante al que chorrean los andamios de una casa en construcción. Una verdadera lechada de cal».
El periodista señala también que, a «los ángulos y las desviaciones del camino subterráneo, preparados cuidadosamente para dificultar el avance de los enemigos», había que añadir «los obstáculos de la fortificación de campaña». «En algunos sitios la trincheras es verdaderamente subterránea, pues se convierte en un túnel». Termina señalando la presencia de lo que, en principio, consideró un extraño insecto... «A pesar del ambiente húmedo, un moscardón de zumbido estridente cruza dos o tres veces sobre nuestras cabezas. Instintivamente la muevo, como si huyese de su contacto pegajoso, y agito una mano para espantarlo. El ayudante, que lo ha oído también, vuelve la vista y sonríe a mi gesto. -Balas-, dice lacónicamente».
Humedad y enfermedades
La trinchera era, según algunos supervivientes, un infierno sobre la tierra. Durante los primeros días de lucha, en palabras de Garvi, su construcción fue más que precaria. «Durante los comienzos de la Primera Guerra Mundial no existía una experiencia previa que les permitiese edificarlas. Eso hizo que se usara la madera de las cajas en las que se embalaban los obuses y la munición para forrar pasarelas y paredes. Se buscaba que no se derrumbaran debido a las malas condiciones», sentencia. No era extraño que esto sucediera, pues el agua (que, en invierno, solía llegar hasta la rodilla de los soldados) provocaba habituales desprendimientos de tierra.
Aquello se correspondía con un verdadero pantano. «El terreno no era más que un lodazal», señala un comandante británico, sir John French, del suelo de las trincheras. En palabras de Garvi, la humedad, el barro y el frío provocaron la aparición de una infinidad de enfermedades. Aunque la más conocida y popular fue el «pie de trinchera». Una dolencia que suele generar la aparición de severos dolores y de un edema rojo por culpa del contacto con el agua. La realidad es que, en la práctica, los batallones perdían más hombres por ella que por la artillería y los fusiles enemigos.
El corresponsal de guerra, Phililip Gibbs, dejó constancia de ello tras sufrir en primera persona la Primera Guerra Mundial:
«Después de permanecer días y noches de pie en el cieno, con las botas o las polainas de campaña. Los hombres perdían totalmente la sensibilidad de los pies. Los pies, tan fríos y húmedos, al principio se les hinchaban y después quedaban “muertos”; y de pronto empezaban a arder como si los tocaran con atizadores al rojo vivo. Cuando llegaron los “relevos”, muchos hombres no podían regresar a pie a las trincheras, sino que tenían que ir a gatas, o tenían que llevarlos sus camaradas a cuestas. Así vi a centenares de ellos y, a medida que se prolongaba el invierno, a miles. Los brigadieres y los generales de división se desanimaban y maldecían la nueva dolencia que afectaba a sus hombres. […] El dolor era un martirio, como el de los hombres atados a haces de leña encendidos».
Insalubridad
La insalubridad era, en palabras de Garvi, el otro gran mal. En sus crónicas, los soldados señalan que vivían junto a ratas del tamaño de un gato. Ya lo dijo el capitán B. Murray tras la Primera Guerra Mundial: «Hay cinco familias de ratas en el tejado de mi refugio subterráneo, que se encuentra medio metro por encima de mi cabeza en la cama. Las ratas pequeñas practican continuamente saltos mortales de espaldas durante toda la noche, pues han descubrierto que mi cara es un muillido lugar donde caer». Los piojos eran igual de molestos y estaban, si cabe, más generalizados. De hecho, hasta un 95% de los combatientes británicos los contrajeron en algún momento.
«La situación de insalubridad era impresionante. No había duchas, solo apestosas letrinas en segundo línea», desvela Garvi. En sus palabras, los soldados solo podían afeitarse y que asearse era un privilegio. «Hay imágenes en las que se ve a soldados bañarse en los grandes agujeros llenos de agua de lluvia que habían provocado los obuses. Agua sucia, estancada e infecta por los cadáveres de sus compañeros y de los animales muertos», completa. De entre todas las instantáneas que ha podido hallar en este sentido, el autor de «Esto no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial» destaca una: «Me impacta mucho ver a soldados lavando la ropa interior en estos gigantescos cráteres».
En este ambiente de desesperación, era habitual que los soldados se dejasen barba de varios días y no pudiesen ni lavarse la cara por falta de agua limpia. «En las imágenes se les ve siempre con mugre alrededor de los ojos, algo que contrasta con la instantánea que se da de ellos en la película “1917”, donde aparecen impolutos con uniformes nuevos», desvela. No era así. Los militares, por el contrario, tenían que coser su propia ropa «porque se le caía a pedazos de forma literal» tras semanas de lucha. Muchos esperaban ansiosos el correo ya que, solo a veces, en él llegaba una prenda limpia que utilizar. En caso contrario, podían estar jornadas y jornadas sin cambiarse de muda.
Tal y como explica Garvi a ABC, no se libraban de esta insalubridad ni los refugios excavados en retaguardia. Mientras observa una fotografía de época de uno de ellos, el divulgador histórico no puede evitar sorprenderse ante la triste estampa. «En esta puesto los soldados están demacrados. Se han despojado del correaje y están durmiendo en unos minúsculos agujeros que se asemejan a conejeras para protegerse de la artillería y la metralla. Se les ve demacrados, harapientos y desesperados. Los fusiles están tirados de cualquier forma y están rodeados por montañas de basura; de latas de conserva usadas. Es algo casi dantesco».
Comida y convivencia
La comida no era mejor. Los soldados, sentados como podían en las trincheras (algunas estrechas hasta tal punto que no cabía en ellas más de un hombre), esperaban con ansia que les enviaran las raciones desde retaguardia. Su gasto calórico solía rondar las 4.000 calorías diarias. Sin embargo, no ingerían ni una parte de ellas. A su vez, como la comida se preparaba en las líneas posteriores, solía arribar al frente fría y llena de suciedad. Pero, a pesar de ello, era lo poco que podían llevarse a la boca, y se lo metían entre pecho y espalda en espera de los ataques contrarios (los cuales solían sucederse al amanecer o al caer la noche).
Aunque tenemos en la mente la idea de que se producían ofensivas constantes en la Primera Guerra Mundial, la realidad era bien distinta. De hecho, los soldados debían pasar horas y horas en las trincheras. En esos momentos, el combate era contra el aburrimiento. «Solo podían conversar con los compañeros, leer las cartas de la familia... Era muy duro», desvela Garvi. En mitad de aquello, valía cualquier cosa para pasar el rato. «Era habitual utilizar casquillos de artillería para hacer grabados. Los hacían en la misma trinchera. Había juegos de cartas, ajedrez... ¡Incluso escribían obras de teatro que luego intentaban representar!», finaliza.
Etiquetas:






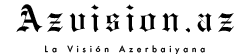


-1748363986.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)

-1748348537.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)





















-1748247189.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
-1747835090.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')




-1748348537.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')






