En uno de los muelles de Burdeos, con el rostro alzado, la mano sobre el pecho y su mirada suspendida sobre las aguas del río Garona, la estatua de Modeste Testas asalta a los paseantes, sorprendidos por una efigie que rescata una memoria donde no hay épica, sino dolor. Testas, que vivió entre 1765 y 1870 y murió a la edad heroica de 105 años, nació en África Oriental, donde fue capturada para ser vendida como esclava, transacción que se llevó a cabo en la costa occidental del continente. Comprada por los hermanos bordeleses Pierre y François Testas, que le dieron su apellido, la joven fue trasladada a la colonia de Santo Domingo, hoy Haití, que permaneció bajo dominio francés hasta 1804. Allí, la mujer, obligada a ser la concubina de François, vivió junto a los negocios de sus dueños, dedicados al cultivo de azúcar, una labor donde la mano de obra era obtenida de la trata negrera. Condenada a una vida de servidumbre, la fuerza de la Historia cambió su destino. En 1789, el estallido revolucionario en París, el Juramento del Juego de Pelota para dotar de una Constitución a Francia y la redacción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, viajaron a través del océano como una corriente eléctrica que animaba al levantamiento contra la injusticia. Santo Domingo no pudo esquivar esa sacudida. Lo que allí ocurrió, como recuerda el periodista Vicente Romero (Madrid, 1947) en su nuevo libro, «Tierra de zombis. Vudú y miseria en Haití» (Foca, 2019), fue excepcional: los esclavos se alzaron para obtener la libertad. «Quienes se habían sublevado en 1791 contra el yugo imperial -como se lee en ese trabajo- habían sido los esclavos de las grandes plantaciones, no los hijos de los administradores, militares y negociantes europeos que proclamarían las independencias nacionales de otros países, manteniendo su dominio y sus privilegios de clase sobre los indígenas».
Aterrorizado por la violencia que se desató en la isla, François Testas huyó a Estados Unidos, donde finalmente concedió la libertad a sus esclavos, entre ellos a Modeste, en 1795. Como toda revolución, en la de Santo Domingo hubo excesos y sangre, que enturbiaron el agua limpia del deseo de libertad. También particularidades que la alejaron de las europeas. Romero las recoge en su libro, donde narra sus siete viajes al país entre 1981 y 2011 y desvela los misterios que esconde el vudú, una religión que sirvió como palanca para levantar a los sublevados. «Hubo ''Espartacos'' negros que lucharon contra el racismo, proclamando que todo el mundo era negro. Fue una rebelión sin una ideología común, porque solo una minoría era ilustrada. Lo que aglutinó a los esclavos fue el vudú, que no es una religión espiritista, sino monoteísta, que cree en el ''Bondye'', como el ''Bon Dieu'', el ''Buen Dios''», explica el periodista a ABC, durante una entrevista. El Código Negro, establecido por Luis XIV en 1685, es un documento único para estudiar la crueldad del trato que se dispensaba a los esclavos de la colonia. Su Artículo 38, por ejemplo, dicta: «Al esclavo fugitivo que haya estado fugado durante un mes a contar desde el día en que su amo le haya denunciado ante la justicia, se le cortarán las orejas y se le marcará con una flor de lis sobre una mejilla; si reincide otro mes a contar igualmente desde el día de la denuncia, se le cortarán las corvas, y será marcado con una flor de lis sobre la otra mejilla; y, la tercera vez, será castigado con la muerte».

No está de más recordar el evento fundacional de la lucha de los esclavos haitianos por la libertad, muestra valiosa de cómo el vudú inundó el espíritu de esa batalla. En su libro, Romero describe la ceremonia vuduista de Bois-Caïman, celebrada el 14 de agosto de 1791. Reunidos bajo el liderazgo del esclavo Dutty Boukman, el resto de sometidos, «entre el ritmo frenético de los tambores sagrados y las danzas rituales del vudú», degollaron «a un cerdo negro», para ungir «con su sangre a los asistentes», y rogaron por la victoria sobre «el hombre blanco». Acto seguido, se desató una oleada de asesinatos, que incluyó a «miles de hacendados y sus familias, así como los empleados de bancos, trabajadores mulatos, negros libertos y esclavos sospechosos de complicidad, tolerancia o simplemente piedad con sus amos», que Romero considera una herencia de la brutalidad que los colonos habían ejercido antes contra los esclavos. La abolición de esa práctica comenzó en agosto y septiembre de 1793 y se concretó en febrero de 1794, cuando la Convención Nacional aprobó un decreto para abolir la esclavitud en las colonias, aunque solo desapareció definitivamente tras la independencia, liderada por Jean-Jacques Dessalines, en enero de 1804. En cualquier caso, el lazo entre política y fervor religioso no se limitó a esa primera revuelta. Tocado con un sombrero de copa y vestido de traje, François Duvalier, responsable de la dictadura que asoló al país entre 1957 y 1971, año de su muerte, disfrutaba infundiendo terror de esa guisa, que recordaba a la loa del «Baron Samedi», que en el vuduismo representa a la muerte. Una loa es una especie de espíritu.
«El Estado no se desarrolló en Haití», razona Romero. «La medicina rural no llegó hasta el siglo XX, hasta los años 40 o 50. La gente acudía al brujo, que practicaba la medicina natural, y también era la fuente de Justicia», añade. Precisamente, fruto de esa ausencia, se desarrolló el aspecto más polémico del vuduismo, el más arraigado en la cultura popular mediante las películas, las novelas y las series: la zombificación. El periodista , que conoció ese fenómeno de primera mano durante sus viajes, señala que ha sido estudiado por la ciencia y responde a una explicación que no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Dos protagonistas de su libro dan las pistas definitivas para comprender en qué consiste: por un lado, Max Beauvoir, una de las autoridades del vuduismo, que explica a Romero que la zombificación es un castigo que se aplica a las personas que han tenido un mal comportamiento en la comunidad, y, por otro, el psiquiatra Lamarque Douyon, que desvela que ese estado se provoca mediante la tetradontoxina, un veneno que contiene el pez globo. Algunas de las víctimas de la zombificación, que parecen estar muertas, llegan a recibir sepultura y son luego desenterradas por sacerdotes vuduistas, que pueden explotarlas como mano de obra esclava. Familias que habían dado por muertos a sus seres queridos, por ejemplo, se habían reencontrado con ellos al cabo de los años, aunque la salud mental de las víctimas era, en muchas ocasiones, irrecuperable.
«Haití -lamenta Romero- necesitaría un plan de inversión brutal». Desde el siglo XIX, el país, una de las colonias más ricas de Francia, ha padecido crisis continuas, regímenes brutales y desastres naturales que han pulverizado las esperanzas de convertir esa tierra en un lugar feliz para sus ciudadanos. En 1825, el presidente Jean-Pierre Boyer aceptó pagar a París «150 millones de francos en oro como indemnización por la independencia», una deuda que «frustró definitivamente todos los sueños revolucionarios por los que se había vertido tanta sangre», como recuerda el periodista en su libro. La dictadura de los Duvalier, padre e hijo, comenzó en 1957 y se prolongó hasta 1986, arrasando las libertades y sumergiendo al país en la miseria. En 2011, un terremoto causó unos 310.000 muertos, desencadenando una crisis humanitaria. En el Índice de Desarrollo Humano de 2019, Haití, de los 189 países que componen la lista, ocupaba el puesto 169. La esperanza de vida, según el Banco Mundial, es de 64 años. Amnistía Internacional denuncia las violaciones de los derechos humanos y Human Rights Watch lamenta la pobre escolarización de los niños.
Lugar misterioso y abatido por las crisis, en Haití, como afirma Romero en la conclusión de su libro, recogiendo las palabras de Alejo Carpentier, convive lo «real-maravilloso», la religión y los ritos fantásticos, con el drama, real y nada fascinante, de ser ser el país más pobre del hemisferio occidental. El libro del periodista, una crónica rigurosa que se lee con placer, nos permite comprender mejor esa tierra.
abc






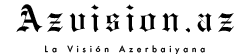






-1747815412.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)

-1747816370.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)






























