Tras el éxito del alunizaje del Apolo 11, la NASA decidió programar el siguiente vuelo dentro del mismo año, siguiendo la consigna de Kennedy de alcanzar la Luna “antes de que termine el decenio”.
Pero la misión del Apolo 12, que alunizaba hace hoy 50 años, iba a ser muy distinta en complejidad, objetivos e incluso en la relación que mantenían entre sí sus tripulantes. Armstrong y Aldrin se habían tratado siempre con un respeto distante. Quizá imbuidos de la trascendencia histórica de su viaje, en él no hubo lugar para bromas ni comentarios relajados. El Apolo 11 fue un viaje de ingeniería, cuyo principal objetivo era demostrar que el descenso en la Luna (y posterior regreso) era posible. No importaba mucho la precisión de la maniobra, mientras ésta fuera segura. Y el hecho de permanecer en la superficie sólo durante un par de horas no dejaba mucho margen a hacer ciencia. Buena parte de él se consumió en ceremonias protocolarias, desde el izado de bandera y posterior conferencia telefónica con Nixon hasta el descubrimiento de la placa conmemorativa. Después de su aventura, Armstrong, Aldrin y Collins siguieron sus respectivos caminos, sin apenas volver a coincidir salvo en las contadas ocasiones en que la NASA los convocaba para alguna celebración.
La tripulación del Apolo 12 (Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean) era otra cosa. Los tres eran aviadores navales y Conrad había sido el instructor de Gordon y Bean en la escuela de pilotos de prueba donde establecieron una buena amistad; en cuanto a experiencia en el espacio, Conrad había servido como copiloto en la Gemini 5 y volvió a volar en la Gemini 11, llevando a su lado al mismo Gordon. Bean nunca había salido al espacio pero Conrad tenía tan buena opinión de él que pidió expresamente que fuera asignado a la tripulación del Apolo. Como piloto del módulo lunar, le correspondería bajar a la Luna junto con el comandante.
Desde el primer momento estaba claro que este sería un equipo muy diferente. Dispuestos a realizar una misión impecable, los tres hombres eran conscientes de que iba a ser el viaje de sus vidas e iban a disfrutarlo.
Pocas semanas antes del lanzamiento, Conrad tuvo un encuentro con Oriana Fallaci, una periodista italiana escéptica de que la primera frase de Armstrong (“El primer paso para un hombre...”) no hubiese sido dictada por el departamento de Relaciones Públicas de la NASA. Conrad le aseguró que tenían plena libertad para decir lo que quisiera y cruzó una apuesta de quinientos dólares con ella. Cuando llegase a la Luna se lo demostraría.
De todo el equipo de astronautas, Conrad era el más bajito; Neil Armstrong pasaba del metro ochenta. Cuando por fin pisó suelo lunar, su primera fase –nada épica, por cierto- fue una broma: “¡Yuuupi! Este quizás fue un pequeño paso para Neil pero desde luego es uno bien grande para mí”. Fallaci nunca pagó la apuesta.
Pero no fue fácil llegar a ese momento. Las complicaciones empezaron ya desde el lanzamiento, al que asistía el presidente de EE UU como espectador de honor. Nixon había recibido a los astronautas del Apollo 11 a su llegada al portaaviones; ahora no quería perderse el espectáculo del despegue.
En el Centro Kennedy el tiempo era malísimo. Llovizna, nubes bajas y amenaza de tormenta eléctrica. En esas condiciones las normas de seguridad aconsejaban aplazar el lanzamiento. Pero –quizá por la presencia de Nixon–, se decidió continuar de todas maneras. No había transcurrido un minuto de vuelo cuando un rayo alcanzó el cohete. Diez segundos y otro más.
En la atmósfera cargada de estática, el Saturn 5 se había convertido en un pararrayos perfecto. No sólo por sus ciento diez metros de metal sino por la cola de llamas que dejaba atrás. El plasma de los escapes a altísima temperatura era un magnífico conductor que casi llegaba al suelo. Desde la cápsula y recorriendo todo el cohete, dos descargas de quizás 50.000 amperios se abrieron paso hasta tierra. Justo cuando se aproximada a la zona de máxima presión aerodinámica.
Los indicadores luminosos del panel de mandos se iluminaron como un árbol de Navidad. Las tres células que suministraban energía eléctrica se habían desconectado. Sin alimentación, la plataforma inercial perdió todas sus referencias. La señal de alarma resonó en los cascos de los tres pilotos. Y en Houston, los monitores de las consolas que seguían el curso del cohete cambiaron para mostrar una serie de signos absurdos y sin sentido.
El encargado de monitorizar los sistemas eléctricos era John Aaron, un ingeniero de 26 años que llevaba cuatro trabajando en Houston. Probablemente era el único en la sala que había visto ese mismo problema antes, en el transcurso de una simulación. Sin alimentación, los equipos que preparaban los datos de telemetría se habían apagado; de ahí el caos que veía en su pantalla. Y sabía que existía una batería de reserva.
“Probad SCE a AUX”
Nadie, ni siquiera el director de vuelo ni Conrad sabían de qué estaba hablando cuando dijo “probad SCE a AUX”. SCE era un oscuro conmutador en la nave, apenas utilizado. Frenéticamente, Alan Bean lo buscó en su zona del panel, dio con él y lo accionó. Como por milagro, todo volvió a la normalidad. El apagón sufrido por la nave no había afectado al computador que guiaba la trayectoria del cohete, situado 20 metros más abajo. A bordo, toda la adrenalina acumulada se descargó en forma de carcajadas.
En Houston también hubo suspiros de alivio, pero no del todo. Imposible saber si las descargas habían dañado el sistema de apertura de paracaídas. En ese caso, no había solución, así que mejor no comentar nada.
El resto del viaje transcurrió sin incidentes. El Apolo 12 tenía por objetivo posarse en un punto concreto del Océano de las Tormentas, en el hemisferio occidental de la Luna. Allí había ido a parar, dos años y medio antes, la sonda Surveyor 3. Conrad y Bean debían recuperar algunas piezas cuyo desgaste querían analizar los ingenieros. Pero, para eso, tendrían que descender a no más de trescientos metros de distancia. La autonomía de sus escafandras aconsejaba no exceder ese límite.
Se había preparado una modificación del programa de aterrizaje que permitiría ajustes de último minuto. Así, cuando el módulo lunar (bautizado Intrepid) apareció tras el disco de la Luna, ya en trayectoria de descenso, las antenas de seguimiento determinaron que iba a sobrepasar su objetivo por un kilómetro y medio. Más que recalcular toda la trayectoria, Conrad introdujo una orden para engañar al ordenador, simulando que el objetivo se había movido esa misma distancia más allá. Unos minutos después, el módulo lunar se posaba en el mismo borde del cráter en cuyo interior esperaba la Surveyor. La distancia entre ambos era de un centenar de metros.
Conrad y Bean permanecieron en la Luna cosa de un día y medio y realizaron dos paseos, con un total de más de siete horas de actividad en la superficie, repartidas en dos salidas. En la primera, instalaron un conjunto de instrumentos alimentados por un pequeño reactor nuclear; era la primera estación científica propiamente dicha que quedaba en nuestro satélite. La segunda la dedicaron a recoger más de 30 kilos de muestras y, sobre todo, a visitar la solitaria Surveyor.
Esta vez, el Apollo 12 llevaba una cámara de televisión muy mejorada con respecto a la que transmitió las fantasmales vistas de Armstrong bajando a la Luna. Pero no sirvió de nada: Al instalarla en su trípode, Bean la apuntó directamente hacia el Sol (o hacia un reflejo del módulo lunar), lo que quemó sin remedio el tubo de imagen.
Y no fue el único problema que Bean sufrió con el equipo óptico. Durante la visita a la Surveyor, y por un error en su libro de instrucciones, los astronautas olvidaron cambiar la película de sus cámaras por otra de color. Las espectaculares fotos de los astronautas junto al robot sólo existen en blanco y negro.
Y hubo más: el disparador de la cámara que llevaba Conrad perdió un tornillo y quedó inutilizado. Más tarde, uno de los carretes de color que pasearon por la Luna quedó olvidado allí. La cámara cinematográfica que debía filmar la maniobra de atraque entre los dos módulos se atascó. Y, para colmo, al aterrizar el impacto de la cápsula con el agua fue tan violento que otra cámara instalada en la ventanilla se soltó y fue a dar en la cara del propio Bean, quien llegó a perder el sentido unos segundos. Necesitaría seis puntos de sutura.
Bean volvió a volar como comandante de una de las misiones Skylab. Después, se retiró de la NASA para seguir una carrera de pintor, su otra gran afición. Es posible que, dada su poca suerte con los equipos de fotografía prefiriese manejar pinceles y óleos.
En las celebraciones del 50 aniversario de este vuelo, la NASA no ha podido contar con la presencia de ninguno de sus astronautas. Conrad falleció en 1999, a consecuencia de un accidente de motocicleta. Gordon, en noviembre de 2017, menos de dos meses después de enviudar. Y Bean, hace tan sólo cuatro meses, poco después de cumplir 86.
elpais






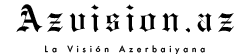



-1740410021-(1)-1742297337.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)


-1740410021-1742291396.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)















-1740410021-1742291396.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')










-1741773689.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')





